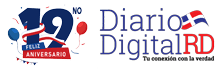Administrar justicia se ha convertido en la más infame de las labores de una sociedad en vía de transformación como lo es la actual era de la globalización o mundialización de la economía.

La razón de tal incertidumbre se debe buscar (y probablemente encontrar) en el proceso constante de cambios que vienen ocurriendo en el mundo debido a que la lucha de clases tiende a diluirse en asuntos meramente económicos producto de la incorporación de la clase obrera al mundo de la clase media. Es la llamada estandarización social en la que la lucha por la sobrevivencia humana está matizada por el acceso a bienes y servicios, esto es: se lucha por tener objetos y una vez obtenidos, se lucha por reemplazarlos por otros más recientes o con mayor incorporación de información tecnológica.
Por tanto, los valores y el valor de la ley quedan relativizados al momento en que el operador judicial se encuentra en la necesidad de tomar una decisión sobre el asunto que le ha sido sometido. De donde se infiere que dicho operador deberá juzgar el pasado reciente con la lupa del presente y mirando hacia el futuro mientras observa cómo el pasado se desintegra al momento de elaborar una decisión.
Pero no solo la nivelación social y el consecuente cambio de valoración que ello implica inciden en la decisión del juzgador, es que la tecnología se nos presenta hoy como el factor innovador por excelencia. De modo que el operador judicial está altamente influido por la inmensa cantidad de información y de conocimiento que constantemente están entrando a su móvil y a su ordenador.
Entonces ¿cómo establecer la verdad en un mundo en constante cambios de paradigmas? Una opción sería observar solo los cambios que ocurren en el mundo legislativo, en la jurisprudencia y en la doctrina, pero ¿Cuál legislación? ¿Cuál jurisprudencia? ¿Cuál doctrina? Si la legislación internacional y la interna de cada ordenamiento jurídico inciden casi simultáneamente sobre los operadores, igual ocurre con la jurisprudencia y la doctrina.
La primera respuesta de la judicatura ha sido la de interesarse en el estudio, pues se asume hoy que los conocimientos solo son válidos por periodos de cuatro o cinco años, es decir los exequátur ya no pueden ser permanentes. Es bajo estas presiones que discurre el quehacer judicial de nuestros días, si a ello agregamos la noción de juez lego y del juez vago, tendremos una situación patética, pues luego vendrían la escasez material del juez en un mundo de abundancia, es decir frente al bombardeo constante de tecnología, de legislación, de jurisprudencia y de doctrina, el juez se encuentra en precarias situaciones materiales, pues cuenta con recurso materiales muy limitados para el desempeño de sus caras funciones. De donde se infiere que su labor es harto difícil.
Bajo un ambiente tan sobre cargado y variopinto ¿qué puede hacer el juez? El constitucionalismo actual, le indica al juez, que bajo la noción de neoconstitucionalismo puede encontrar respuestas sobre el qué hacer. Esto así porque las constituciones actuales poseen objetivos programáticos basados en normas valores y principios directivos que constituyen –en sí mismos- una combinación de principios ético-morales, valores ideológicos, religiosos y de derecho, que pueden conducirle a decisiones equilibradas, pues esas directrices vienen acompañadas de un conjunto de reglas probatorias por las cuales se impide a alguna de las partes negar la existencia de cierto estado de cosas que había previamente afirmado. Me explico: existe el principio jurisprudencial según el cual una jurisprudencia tiene tal fuerza probatoria que ninguna persona, contra la cual es invocada le es permitido refutarla; en segundo lugar, existe el principio jurisprudencial según el cual ningún justiciable puede pretender emplear en su provecho faltas que la ley, la doctrina, la jurisprudencia los usos sociales, las costumbres, la moral y la ética como la religión reprochan; y en tercer legal, están los principios de acuerdo con los cuales, en los negocios jurídicos, en las actuaciones que implican convenios sociales, ninguna de las partes puede pretender que es lícito actuar, aun en la esfera de lo privado, diferente a como indica la ley que se debe actuar. Es decir quien se compromete a actuar de una determinada manera frente a su contraparte no puede luego pretender que actuando de modo diferente se libera sin consecuencias de la obligación contraída.
En otras palabras, frente al cambio constante, existen principios de justicia inmutables que ningún juez puede ignorar sin incurrir en denegación de justicia. Por tanto, si el artículo 146 de la Constitución proscribe la corrupción y las convenciones internacionales sobre la materia condenan es crimen, no debe aparecer un juez o fiscal que razone contrario a ello porque estaría incurriendo en denegación de justicia. Porque en materia de corrupción existe inversión del fardo de la prueba. Dicho de otro modo, existe la percepción de que los políticos tienden a afirmar que actuarán de un modo y actúan de otro. Este es un elemento que el buen juez no puede soslayar sin incurrir en denegación de justicia.
De modo que, bajo el ámbito de los artículos 146 y 148 de la Constitución, el juez puede, aun en ausencia de pruebas materiales, condenar a un corrupto cuando pueda establecerse que su conducta, por ejemplo, la obvia exhibición de bienes materiales y riquezas injustificables. Lo mismo para el caso de conflictos entre ciudadanos que en sus negocios privados han realizado contratos que van más allá de lo razonable, estableciendo extremos inequitativos en su provecho.
Este es un deber ineludible del juez del Estado social y democrático de derecho. Sabemos que el ambiente político crea una presión sobre el juez que lo puede conducir a desviarse pero ya no estaríamos en el ámbito de la justicia razonable ni razonada sino en el Estado policialDLH-4-2-2018