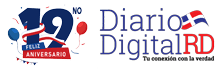No se ignora, por supuesto, que el totalitarismo (social, antropológico o político) en sus primeros tiempos aparenta ser la solución más expedita
El totalitarismo, en tanto desprecio por la diversidad y apuesta por la homogeneización social, cuando se le examina desde una perspectiva esencialmente histórico-sociológica parece una de las claves fundamentales del fracaso de los grandes modelos de Estado en la historia humana.
No se ignora, por supuesto, que el totalitarismo (social, antropológico o político) en sus primeros tiempos aparenta ser la solución más expedita y efectiva para las grandes carencias materiales y espirituales humanas, ni que el devenir histórico exhibe más épocas de preeminencia totalitaria que de respeto o devoción por lo plural y diverso: no por casualidad los modelos esclavistas, semiesclavistas o autoritarios de organización estatal han sido en su momento tan “productivos”, “eficientes”, “ordenados” y “pacíficos”.
Ahora bien, la intrínseca rareza lógica del totalitarismo queda al desnudo desde el momento mismo en que se observa al universo, al planeta y a la vida animada: en la naturaleza, contraparte dialéctica de la sociedad, justamente lo que predomina es la diversidad, y la relación armónica (aunque a veces también caótica) de los componentes de ésta es lo que garantiza su supervivencia, pues cuando se rompe -o sea, cuando se presenta el desequilibrio ecológico- inmediatamente viene la amenaza contra su propia existencia.
Pero no nos engañemos y seamos sinceros: en principio, y en sentido estricto, cada militancia “fiel”, cada ideología política y cada proyecto de Estado comportan tendencias al totalitarismo, pues la pasión y el convencimiento de que son portadores de la verdad y de “lo mejor” para la sociedad (es decir, para sí y para los demás) terminan siempre creando la ilusión de que se trata de fórmulas aplicables, y a veces hasta “salvadoras”, para todo grupo humano y en todo el planeta.
(Con las debidas disculpas por lo que podría lucir una irreverencia, la mayor expresión de totalitarismo en el mundo está en las religiones: todas, desde su nacimiento mismo, proclaman orígenes divinos únicos e incuestionables, sostienen que la suya es la “verdad universal”, condenan al ostracismo o al infierno a los adversarios o no adeptos, y trabajan incansablemente para incorporar a su seno a cada vez más personas con una clara tendencia totalitaria. En este respecto, sólo se puede hacer alguna excepción con el catolicismo cristiano del último medio siglo, que se inclina a reconocer por lo menos el derecho a la existencia de sus pares de otras denominaciones).
Y lo defendible sería lo inverso, como es evidente diariamente y desde antaño: cada sociedad, y muchas veces cada nación o cada grupo humano, tiene un desarrollo histórico y cultural propio, único, casi siempre irrepetible, y por lo tanto una realidad con características singulares que, en general, puede operar adecuada y racionalmente con base en proyectos o programas sin dogmas, pero no en fórmulas fundamentalistas, universales y totalizantes.
Si admitimos que el ser humano es una entidad de naturaleza y caracteres individuales y únicos (por cierto, biológicamente existente a partir de una rica “unidad interna de contrarios”), aunque viva en un entorno específico por las demandas de su propio instinto de supervivencia, entonces también tenemos que aceptar que ni siquiera las familias (a despecho de su raíces naturales comunes y de la perfecta construcción cultural que suponen) son cuerpos orgánicos o estructuras indisolubles sino sumas de individualidades en un espacio y un tiempo determinados.
Una cosa parecida ocurre, valga la insistencia, con las sociedades, las naciones y los grupos humanos que tienen historia y cultura comunes: no son estructuras originarias homogéneas (sólo “agregados” sociales o individuales), y aunque ahora no está de moda recordarlo -ni mucho menos aceptarlo- debido a que vivimos en una época de “identidad líquida” (todos queremos ser parte de un rebaño para sentirnos “encajados” y felices), eso lo colocó en la palestra hace casi dos siglos un judío alemán que es más conocido por sus apuestas revolucionarias que por su brillantez epocal como filósofo y sociógrafo.
Hay que repetirlo: si es cierto que existen unos puntuales asuntos estratégicos en los que es posible que tales “agregados” sociales o individuales lleguen a tener visiones y conductas comunes, como la lengua, la cultura y la historia, por ejemplo, mal podrían funcionar con base en fórmulas globales: necesitan recetas propias, adaptadas a lo dicho: “su” lengua, “su” historia y “su” cultura, aunque estén inspiradas o encuentren referencias evocables en modelo aplicados o preexistentes en otras realidades.
Y he ahí la cuestión fundamental que en su momento olvidaron, y lo siguen haciendo, los ideólogos políticos y los proyectistas de Estado: que pueden ser inspiración y hasta guías de referencias, pero no calcos, pues las tradiciones, la idiosincrasia y las realidades políticas, sociales y económicas de cada sociedad (o nación o grupo humano) son específicas, concretas y únicas. En las latitudes del orbe donde se ha logrado mayor nivel de progreso humano, esa matriz creativa y amplia de pensamiento y praxis ha sido la predominante.
Y, por fortuna, ya no es pecado decirlo con todo desenfado: en muchos sentidos, el liberalismo, el socialismo, el comunismo, la democracia cristiana, el fascismo, el neoconservadurismo y, en menor medida, la socialdemocracia, han olvidado ese aserto, y han asumido visiones y enfoques totalitarios respecto de lo que ellos significan frente a los demás, por lo que han resultado exitosos en algunos lugares y durante épocas determinadas, pero al final han fracasado miserablemente en buena parte del mundo.
(Ese recordatorio puede resultar muy a propósito de los dos mas recientes proyectos totalitarios que ha conocido el mundo: el neoliberalismo que se instaló a partir de la reivindicación del fundamentalismo de mercado de Hayek y von Mises a través de los 10 puntos del “Consenso de Washington, y el neoconservadurismo populista ahora en boga por conducto de la alianza entre los antipolíticos “duros” estadounidenses, la ultraderecha europea y ciertos extravagantes líderes “sin ideología” o “libertarios” de Latinoamérica).
La cuestión es, en suma, que se puede tener definiciones ideológicas (por ejemplo, una visión del mundo, un proyecto de sociedad, etcétera), se pueden asumir valores y proyectos, se pueden adoptar determinadas instituciones, pero la forma y el funcionamiento de todo ello siempre deben estar sujetos a las realidades sociales, nacionales o grupales. (Y éste, desde luego, pudiera ser un gran alegato a favor del nacionalismo en un mundo aun mayoritariamente globalista a despecho de las sospechas de que la globalización ha terminado siendo un mecanismo de dominación de las elites del orbe agrupadas en el Foro de Davos).
Esa, y no otra, empero, parece la única garantía de que las ideologías y los proyectos de Estado, por supuesto dentro de los límites a veces imprevisibles de la implacable dinámica de los ciclos históricos, alcancen ciertos niveles de materialización productiva.
(*) El autor es abogado y politólogo