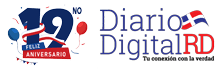El modelo político chino, como se sabe, es hijo putativo de la revolución comunista de 1949 que encabezó Mao Zedong.
La República Popular China, a contrapelo de lo que sostienen y proclaman líderes asustadizos y comunicadores interesados sobre todo de Estados Unidos y América Latina, hasta el momento no parece constituir peligro alguno para nadie desde el punto de vista estrictamente político.
Y es que, en efecto, si algo parece en la actualidad lejos de las ideas y las acciones a todos los niveles de los chinos “comunistas” (así, entre comillas) es la exportación de su modelo político, que ellos consideran adaptado a sus tradiciones y a su cultura e inaplicable en el resto del mundo, por lo cual hoy (no se sabe si seguirá siendo así mañana) no hay ningún gobierno resultado de su apoyo ni partido o movimiento social que lo promueva.
El modelo político chino, como se sabe, es hijo putativo de la revolución comunista de 1949 que encabezó Mao Zedong con definidos perfiles de doctrinarismo, partisanismo y totalitarismo, pero a partir de 1977, cuando empezó a imponerse el reformismo revisionista preconizado por Deng Xiaoping, adoptó un sesgo de pragmatismo que ha culminado con el abandono de las matrices económicas marxistas y la adopción de políticas de mercado.
En otras palabras, si nos atenemos a la teoría clásica y a los hechos en China hace tiempo que no existe un gobierno comunista (marxista, leninista o maoísta), sino un régimen dictatorial de partido único y libertades restringidas que, sustentado en ciertas invocaciones teóricas de corte socialista y corporativista, se erige a partir de una economía de tipo esencialmente capitalista narigoneada por el Estado.
En consecuencia, si China representa alguna amenaza para nuestros países sería muy concretamente en el plano económico, pues al tratarse de una país inmensamente poblado y con recursos naturales casi ilimitados que ha logrado tensar al máximo su aparato productivo, está en condiciones de competir exitosamente con cualquier otro Estado en el mercado de bienes y de servicios tanto tradicionales como de última generación tecnológica.
(La situación en ese sentido, en miras del momento y en perspectiva hacia el futuro, la describió el periodista argentino-estadounidense Andrés Oppenheimer en su libro de 2006 “Cuentos chinos: El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina”, quien también develó que muchas importantes empresas occidentales estaban instalando sus plantas de producción en China por lo barato, sencillo y en calma que resultaban sus operaciones).
O sea: la verdad monda y lironda es que China es un peligro básicamente para una parte de los productores de nuestros países (y especialmente para los grandes), pues se ha convertido en una enorme generadora de bienes a mejores precios que los ofertados por aquellos y, al tiempo que dispone de cuantiosos recursos para la inversión derivados de su ahorro interno, ha logrado abrirse camino para los mercados de casi todo el mundo con una calidad que dista mucho de su otrora descrédito al respecto.
En principio, pues, China está poniendo en jaque a los grandes negocios manufactureros, industriales, mineros y agrícolas de Estados Unidos y América Latina colocando sus productos a precios más competitivos que los de estos (con lo que disminuye su rentabilidad y sus ingresos, y amenaza su existencia), pero en los ámbitos particulares del comercio y las finanzas su presencia ha sido más plausible que negativa: los agentes de éstos han estado haciendo “buenos negocios” con los productos del gigante asiático.
Por otra parte, aunque los nuevos aranceles estadounidenses pudieran tener un importante peso específico sobre la estructura de costos de los productos chinos (12 % de sus exportaciones globales), no hay que olvidar que su competitividad está básicamente sustentada en factores internos: apoyo gubernamental, mano de obra barata, infravaloración de la moneda, precios internos controlados, abundantes materias primas, estudios y conocimientos aplicados, y súper avanzada tecnología.
(Ojo: a estas alturas acaso no huelgue precisar que en las presentes notas se está prescindiendo de toda invocación a valores filosóficos, ideologías o consideraciones éticas para valorar el modelo económico chino -imputado en Occidente, como se sabe, de ser casi esclavista y, por lo tanto, de operar sobre la base de una brutal ausencia de derechos para el empleado o trabajador-, y no porque le sean ajenos a su autor, sino porque esa es otra discusión).
Todo ello, valga la insistencia, hace difícil competir con China en términos de costos de producción de bienes, y por ello su modelo económico (que no es manufactura histórica suya, sino de los socialdemócratas autoritarios de fines del siglo XIX y principios del XX), con diferencias sobre todo en aspectos políticos puntuales, ha encontrado resonancias en otros países de Asia y no deja de ser una fascinante tentación tanto para izquierdistas reciclados como para derechistas neoliberales porque combina el control social con el mercado libre sin “perturbaciones” sindicales ni “indisciplinas” productivas.
¿Y los consumidores? ¿Qué pito tocan en ese entramado conflictual? Por el momento, no hay la menor duda de que la insurgencia mercantil china ha sido beneficiosa para ellos en términos de abundancia de bienes y de precios. Lo que está por verse (y sobre todo ahora que la administración de Trump en Estados Unidos está repudiando el globalismo y lapidando la apertura de mercados a partir de una visión decimonónica de la economía mundial), es qué tanto pudiera durar esa viabilidad competitiva de su modelo en mundo cada vez más tecnológico, belicoso y proteccionista.
Y, por supuesto, eso también se vincula a lo ya reseñado sobre la verdadera “amenaza” que representa China (muy parecida a la que formula la canción que se titula “Ni contigo ni sin ti”): la permanencia de su modelo pone en riesgo de muerte a muchos productores locales sin las debidas protecciones en cualquier latitud del mundo, pero su desaparición sería una estocada letal contra los consumidores en general, quienes pudieran ser perjudicados con escaseces y variaciones hacia arriba de los precios de los bienes.
El tema, pues, es bastante complejo, y ojalá que los políticos y los economistas (todavía los verdaderos dioses de la sociedad posmoderna más allá de los biombos de los medios digitales y los “influenciadores”) asimilen correctamente el dilema de la “amenaza” China, que no es otra cosa que un conflicto entre productores en el que el pobre consumidor puede terminar pagando los platos rotos.
(*) El autor es abogado y politólogo. Reside en Santo Domingo.